Tan cerca, tan lejos....
NOTA ACLARATORIA: Escribí este relato hace ya algunos años, poco tiempo después de los atentados que sacudieron el corazón de nuestra vieja Europa y nos demostraron lo vulnerables que podemos llegar a ser. Pocos meses después, embarazada de mi primer hijo, se produjeron los atentados de Las Ramblas y Cambrils. Entonces, volví a leer lo que había escrito y me dí cuenta de lo cerca que podíamos estar del peligro, de lo vana que la vida, que se nos puede acabar en un instante. Igual que un parpadeo. Igual que el aleteo de una mariposa...
Espero que lo disfrutéis o, al menos, que os haga pensar ;) ;)
Hoy hace calor, mucho. Dicen que este viento tan sofocante procede de
las llanuras del desierto del Sáhara, más allá de ese mar que baña
nuestras costas. Pero a la vez, en medio de este ambiente tan
sofocante, puedo oler las flores de azahar que, como cada año, dan
la bienvenida a esta fiesta tan nuestra que es la Semana Santa.
Porque lejos de su antiguo rigor religioso, se ha convertido
en una fiesta: la gente sale a la calle con sus mejores galas, los
niños observan asombrados el colorido de las túnicas de nazareno,
las bandas, la música... Ha dejado de ser una especie de obra de teatro ejemplarizante para convertirse en toda una fiesta de luz, color y melodías. Sin embargo, esta mañana, la Semana Grande aún parece lejana, muy lejana, pese a que el calendario nos avise de otra cosa.
Hoy no
dejo de observar el cielo. Este cielo de un azul tan claro que casi
me espanta, respirando una paz que casi parece irreal.
Dicen que
más allá de nuestras playas y nuestras fronteras hay cientos de
personas que mueren merced a una guerra sin sentido. Unos claman
motivos políticos; otros, motivos religiosos. A la hora de la
verdad, ninguno se pone de acuerdo en saber por qué están luchando.
Mis pasos
avanzan entre los blancos edificios de la calle principal de mi
ciudad que, en unos diez años, se ha convertido en un lugar
floreciente, limpio, casi utópico; al menos, en lo que respecta a la
zona centro, pues el resto de los barrios que la configuran aún
lucen un aspecto viejo y ajado. Es lógico, pese a que todo el turismo se concentra en el casco histórico, que es el que realmente hay que vender y potenciar, no en el extrarradio, donde la población vive, sueña, trabaja... El centro es ilusión, alegría, fantasía; sueño velado de lo que queremos ser y a veces no podemos.
Avanzo
lentamente, fijándome en la gente de diferentes nacionalidades que
pasea, hace turismo o, simplemente, para en las terrazas a tomarse un
café o un helado.
Están desde
los consabidos "guiris" de origen anglosajón,
luciendo calcetines a pesar de llevar sus coloridos chanclos de goma,
hasta los más"fashion" de los turistas franceses,
queriendo imponer un sello de moda, que es muy de la Capital del
Amor. También están los japoneses, con su inseparable cámara de
fotos o de vídeo (aunque en estos tiempos, empiezo a ver funcionar
cada vez más tablets y móviles de última generación); ellos
hablan mucho, preguntan, se asombran con sus voces de pájaro,
exclamando ante cada maravilla arquitectónica el típico
"Suuuugoooiii!! Kirêee!!" ("¡Alucinante!
¡Precioso!") y luciendo el símbolo de la victoria y sus
maravillosas sonrisas en cada foto. Sonrisas puras, de niño; son
gente buena, que va a lo suyo, y no quiere meterse en problemas.
También veo a los turistas nórdicos, que parece que pasan de todo;
son muy parecidos a los angloparlantes, pero son mucho más
reservados, tal vez a consecuencia del frío polar que experimentan
en sus países de origen, que les obliga a vivir su vida de puertas
para adentro, y no hacia afuera, como hacemos los que vivimos en los
países cálidos. Tal vez es ese calor el que nos da este carácter
tan nuestro, abierto y espontáneo que, en ocasiones, confunde a los
turistas italianos, a que siempre estamos prestos al romance, merced
a la sangre latina y a nuestras comunes raíces mediterráneas.
Fíjate,
hablando de italianos, ahí hay uno, intentanto conseguir algo más
que una simple sonrisa de una de esas muchachas tan preciosas que
anuncian unas conocidas bodegas. La muchacha le habla, le informa, le
dice; pero él quiere algo más que información. Quiere un número
de teléfono, quiere un beso. Ella le da largas como puede. Yo me
río.
En ese
momento, un remolino de velos y gasas. He visto una cara preciosa de
ojos negros perfilados con khol y unos labios perfectamente
delineados; sus cabellos, que intuyo tan negros como sus cejas,
aparecen cubiertos con un pañuelo azul marino que no
deja ver el color de los mismos ni la raíz; sus orejas no lucen
pendientes, ni siquiera las perlitas que solemos llevar las niñas
jóvenes por aquí.
Por un
segundo, que hemos intuido eterno, nos hemos mirado de arriba a
abajo, observándonos, contemplándonos, analizándonos.
Ella, con su
cuerpo cubierto por una especie de túnica de color turquesa,
salpicada con bordados de pedrería plateada que imitan formas vegetales. Las
mangas cubren sus muñecas y el borde del kaftán llega hasta
casi tocar el suelo.
El mío,
cubierto por unos jeans que, si bien no delinean mis piernas de forma
insinuante (no me gusta la ropa estrecha), sí las delimita;
cubriendo mi torso, una camisa de color verde oscuro con dibujos en
rojo. Mi cabello castaño-rojizo, suelto y ondeando al viento.
A su lado,
un hombre que avanza con la cabeza erguida, sin mirar atrás. Casi
sin mirarla. Él no lleva túnica. Lleva unos jeans como los míos,
una camiseta de manga corta a rayas azules y blancas, y una barba que
no podría catalogarse de corta. Habla con ella en un idioma que no
conozco. Su frente deja ver una incipiente calvicie. Aun así, no
sé si es su marido, su padre o su hermano. Es mucho mayor que ella.
Eso está claro.
La mujer me
mira y me sonríe. Una sonrisa abierta, simpática. Yo le devuelvo la
sonrisa, enseñando parte de mis dientes. Es alguien como yo, alguien
que ríe, que camina. Alguien que vive.
Entonces,
observo como una mujer mayor, acompañada de su marido y con ese
gracejo que nos caracteriza a la gente del sur, se fija en la
muchacha y, mientras se golpea el pecho con su abanico de nácar (más
que para darse aire, para dar énfasis a su intervención), le dice:
"Ojú,
chiquilla, que calor hace. ¿Es que vosotras no pasáis calor?"
Y es
entonces, cuando suena una voz, que más que una voz, parece un
grito. Imponente, casi autoritario, que sobresale sobre todas las
demás:
"Nuestras
mujeres no tienen calor. Y muy pronto, todas ustedes irán igual que
ella, cuando os quitemos esta tierra que es nuestra".
Se hace el
silencio en una calle atestada con cientos de personas. Muy pocos se
ríen, pensando que este hombre esta loco; el resto, lo observamos
con unos ojos abiertos como platos. Es una amenaza, no una
advertencia. Sí, lo es. Sus ojos lo dicen.
Miro a la
que creo que es su esposa, a esa muchacha joven, de mi edad, que, con
la cabeza gacha, me mira con los labios apretados, como pidiendo
perdón por la actitud de su marido. Siguen andando y se pierden
entre la muchedumbre.
¿Por qué
los hombres tienen siempre ese afán por guerrear, por matar? ¿Acaso
no somos todos lo mismo? El miedo se apodera de mí. Casi me parece
ver a todos los que pueblan la calle tendidos en un suelo cubierto de
sangre; el cielo, se tiñe de negros nubarrones.
Y de
repente, escucho en mi interior las palabras de un hombre, musulmán,
con el que tuve la suerte de entablar conversación en Granada.
Estuvimos en su establecimiento hace ya tiempo: una tetería preciosa, la segunda
más antigua de la ciudad. Un negocio que había levantado de la nada con sus propias manos, junto con su esposa y sus hijos. Ellos también estaban allí, haciéndose cargo del negocio familiar. Ella, pese a que ya pasaba los sesenta, lucía una cabellera negra larguísima y preciosa, y una belleza que jamás podría expresar con palabras. La misma belleza que lucía su marido, aquel hombre que no hacía más que velar por nuestra comodidad, por ofrecernos lo mejor que tenía y por contarnos una historia que no era sino la suya. Nos emocionó que se abriera así con nosotros, no pudimos más que alabar su negocio, aquellas delicias árabes que cocinaba su mujer con tanto cariño y aquel vergel de luz y frescor que habían construido. Eran una gran familia: unida, abierta... Y así se lo dije. El hombre sonreía mucho, en una cara con una perilla perfectamente
delineada, marcada por unos hoyuelos. Y , tras un rato de confidencias, fue cuando me dijo:
"Fíjate que conversación más animada estamos teniendo.
¿Acaso no podemos hablar siempre así cristianos y musulmanes?
¿Por qué este empeño en matarnos,
si todos somos iguales
y es más lo que nos une que lo que nos separa?"
Vuelvo a
contemplar el cielo, con esas palabras resonando en mi mente. Las
palabras de un hombre bueno, sencillo. Un hombre que me obsequió con
lo mejor que tenía.
El Sol, se
asoma tras las nubes. Y un pensamiento:
"Es más lo que nos une, que lo que nos separa"
Empiezo la
marcha. Avanzo con ese pensamiento. Con esperanza.
Con el pensamiento de que, a pesar de todo, somos iguales y queremos lo mismo: vivir en paz.


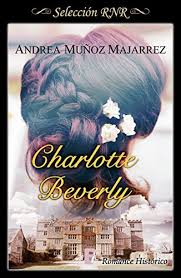

Comentarios
Publicar un comentario